Apitatán, a grandes trazos
Usted y yo los hemos visto. Están recostados, de pie, cayendo al vacío o volando por los aires en calzoncillos. Navegan, cabalgan, se columpian. A veces los acompaña una mula, un perro, un oso de peluche o un instrumento musical. Tienen ojeras, curitas en la ceja, la dentadura incompleta o un diente de oro. No hay narices más cuadradas que las suyas. El pelo y la barba les crecen verdes, celestes, violetas. La panza se les infla y la risa les rebosa de gusto.
Son la estela gráfica de Apitatán.
***
—De chiquito no podía pronunciar mi nombre. Cuando me preguntaban cómo me llamaba, decía Apitatán. Tengo un tío que todavía me dice así.
Sentado en un sillón de cuero, en la sala de su departamento en Monteserrín, al noreste de la ciudad, Juan Sebastián Aguirre se ríe al explicar el origen del nombre resonante con el que, desde 2011, firma sus murales y sus lienzos. Viste una chompa vinotinto, pantalón verde, zapatos deportivos: el estilo relajado de quien se sabe habitante de la república urbana. La barba oscura se espesa en su quijada y los lentes redondos, de marco carey, se anteponen a su mirada rasgada. Sus facciones y las de sus personajes comparten los filos geométricos del mestizaje.
La luz del día se filtra por las cortinas blancas y toca las hebras secas de los pinceles, el lomo plateado de su Mac portátil y los bocetos recostados sobre una mesa roja y redonda. La cocina, a pocos pasos de la sala, está vacía, sin electrodomésticos. Juan Sebastián acaba de mudarse a este espacio iluminado, silencioso, con un jardín frontal, que será su casa y su taller. Antes compartía un taller compacto en El Inca con su amigo y colega Irving Ramó. Allí estuvo cuatro años, en su “etapa de gestación”. Acá lleva apenas cuatros días y el cambio coincide con un período expansivo de su carrera en el que ha decidido no distraerse de su meta: pintar los lienzos que planea exhibir a finales de año.
—Ahorita lo que más me mueve es montar la expo. Parte de este cambio de sitio fue para empezar a agarrar oficio, pintar más días a la semana en el caballete. De aquí a cinco años, quizá ya no existan mis muros.
Lo dice un hombre de veintiocho años que se autodefine como dibujante y pintor. No grafitero. No artista urbano. Pintor. Aunque sus murales le han servido para darse a conocer y ser invitado a festivales de arte urbano en Latinoamérica, Estados Unidos y Europa, Juan Sebastián sabe que lo que pinta en la calle es, en esencia, fugaz. Por el sol, por el esmog, por las costras de humedad en los muros. Y porque la ley protege los velos de insípida pintura blanca de ciertas paredes: 50 horas de trabajo comunitario o cárcel de uno a cinco días son las sanciones establecidas en el artículo 393 del Código Integral Penal para quien “dañe el ornato de la ciudad o la propiedad privada de los ciudadanos con pinturas, gráficos, frases o cualquier otra manifestación, en lugares no autorizados”.
Él, sin embargo, ha seguido pintando en muros como un antídoto contra la meticulosidad que a veces, frente al caballete, tiende a ralentizar sus trazos.
—La calle te obliga a no demorarte un año, a no ser perfeccionista. Cuando pintas un cuadro te puedes quedar estancado horas en un detalle mínimo. Los murales, en cambio, te enseñan a desapegarte, a ser más rápido, terminar y darte cuenta de que las partes sucias o difuminadas también pueden ser lindas.
***
Eduardo Villacís es un referente de la pintura local, ganador de una beca Fullbright con la que estudió una maestría en Artes Visuales en la California State University de Estados Unidos, y profesor de dibujo, pintura, ilustración y animación en la Universidad San Francisco de Quito (USFQ). Es, también, la persona que desde el otro lado del teléfono dice que cuando conoció a Juan Sebastián tenía el pelo desbordado como un helecho. El chico de rastas que tomaba la clase de dibujo II por primera vez era un estudiante de Publicidad que había escogido fotografía y pintura como subespecializaciones. La USFQ, una de las más costosas del país, además, le había otorgado 60% de asistencia financiera —40% de beca y 20% de crédito educativo— al estudiante que, al igual que Villacís, disfrutaba de la música brasileña. Aunque no fue un alumno brillante en el colegio América Latina, Juan Sebastián se graduó con un promedio de 18/20, lo suficiente para conseguir la beca que necesitaba.
—En las clases era muy participativo. Tenía mucho entusiasmo por aprender y ponerse a trabajar —dice el profesor.
En las sesiones con Villacís, Juan Sebastián aprendió sobre anatomía, cromática y creación de personajes. Empezó a pintar bodegones y retratos que reposan inacabados en el piso de uno de los cuartos de su departamento, junto a brochas, rodillos y galones de pintura. Conoció, además, el refinamiento telúrico de Kent Williams, las criaturas estruendosas de Barron Storey, y los paraísos desatados de James Jean, sus referentes de cabecera. Y en busca de su identidad gráfica, comenzó a dibujar los rasgos rocosos que ahora definen su estética.
—En su trabajo —dice Villacís— se nota claramente un estilo bien personal y comprometido con lo local. Él y otras personas están llevando el arte urbano a un nivel de mucha sofisticación.
En 2010, al terminar sus estudios universitarios, Juan Sebastián consiguió un trabajo en la agencia de publicidad McCann Erickson. Tenía veintidós años, era director de arte junior de una empresa multinacional prestigiosa, ganaba un sueldo fijo y acolchonaba su hoja de vida con experiencia. El dinero que recibía le alcanzaba para vivir y pagar el crédito que le había dado la USFQ. En la placidez de esos días inmunes, sin embargo, se enroscaba una frustración asfixiante: no tenía tiempo para pintar ni dibujar.
Una madrugada a finales de ese año, después de volver de otro día agotador en la agencia, Juan Sebastián tomó un pincel, tinta china y restos de acrílico que había en su casa del barrio La Jipijapa, en el norte de Quito, y en la pared de su cuarto se autorretrató. Estaba de pie, en calzoncillos. El torso semidescubierto, la cara de hastío. Tenía ojeras menguantes, el ceño fruncido, los brazos cruzados. La piel de las piernas velludas era del color beige de la pared. Al tipo con una botella, al del cráneo ovalado de ovni, al payaso triste y al resto de personajes que se elevaban fantasmagóricos por encima de su cabeza los pintó de gris. Y, junto al dibujo, escribió una frase para sí mismo: “Hazlo cuando sientas hacerlo”. Casi un año después de esa madrugada, en 2012, renunció y comenzó a trabajar como diseñador gráfico e ilustrador freelance.
Para ese entonces, Apitatán y la ciudad ya se habían conocido.
***
En 2011 el festival de arte urbano Detonarte lanzó la convocatoria de su tercera edición. Juan Sebastián y otras 150 personas se inscribieron para las pintadas colectivas de muros en Quito. Toctiuco, en el sur de la ciudad, fue uno de los barrios escogidos para la intervención. “Es hasta cojélel tino nomás”, escribió Apitatán en su mural de 2,5 metros de ancho por dos de alto, en el que un rastafari con short y bividí verde, amarillo y rojo (los colores de la bandera de Jamaica) se equilibra, con la lengua afuera, sobre un monopatín. Era la primera vez que pintaba con aerosol.
—Fue uno de los mejores murales de esa edición. De una se notó la diferencia de su técnica con la del resto, ya tenía un estilo. Era un ilustrador que estaba cambiando su formato a la calle —dice Luis Auz, productor del festival Detonarte.
En diciembre del año pasado, Auz lo invitó como uno de los artistas principales de la sexta edición del Detonarte. Apitatán compartió cartel con el francés Mantra y el brasileño Onesto, ambos estandartes del street art contemporáneo. Mariposas, búhos y amazonas con el pelo mojado habitan los muros del primero. Onesto, en cambio, deja salir seres artrópodos de su mano. Apitatán, al igual que sus colegas, pintó la fachada lateral de uno de los multifamiliares de Chiriyacu, en el sur. Necesitó cuatro días y medio para, en un edificio de cinco pisos, equivalente a un lienzo de trece metros de alto por ocho de ancho, dibujar a una mujer indígena que carga a su hijo en un rebozo. El niño chimuelo ríe y, a su vez, sostiene con ternura a un cuy. El título de la obra es “No se encariñe con la cena, mijo”.
—Sus trazos ya son su firma —dice Auz—, su gráfica es digerible e intergeneracional, es tanto para adultos como para niños. Él es uno de los artistas que poco a poco ha ido cambiando la percepción sobre los muros. Ha hecho ver que no hacen daño sino que sacan sonrisas.
Mientras prepara en la cocina de su departamento un té con limón, mezcal y panela para suavizar su amigdalitis, Juan Sebastián dirá que su afán no es ser un payaso ni entretener, pero sí mirar las situaciones cotidianas con optimismo. Eso, en este país dado a la autoconmiseración, no es ninguno gesto naif. Como dice Banksy: “El arte debe consolar a los perturbados y perturbar a los que están cómodos”.
***
Ciertas paredes tienen dueños que las prefieren así: áridas. Cuando Apitatán quiere pintarlas, conversa con ellos y trata de convencerlos de lo contrario. Otras veces pinta en muros abandonados. O dentro de casas, bares u oficinas: mientras unos borran sin respiro sus muros, otros presumen de ellos. En enero de este año, para muestra, los directivos del centro de co-working y emprendimiento Impaqto Quito le pidieron que pintara dos murales en sus nuevas oficinas en el norte. Queríamos —dice Lucía Villavicencio, coordinadora de comunicación y eventos de Impaqto Quito— que la gente se inspirara al ver su trabajo, que se contagiará de la frescura de su obra.
Es la última semana de febrero y Apitatán ya siente el flujo efervescente de la abstinencia. Ha pasado un par de semanas sin pintar en la calle y el roce le hace falta. El spot que ha escogido para intervenir esta mañana es un muro abandonado cerca de su casa. Mateo, un chico que hace un par de años se acercó mientras él pintaba y le dijo que quería aprender, ha venido a ayudarlo. Apitatán ha dado talleres y ha sido invitado a charlas en las que ha dicho que para dibujar bien hay que estar dispuesto a borronear tanto como sea posible. Mateo tiene dieciocho años y una mochila en la que lleva sus propias latas de aerosol, pero ahora, con la presteza y la concentración de un aprendiz avanzado, desliza de arriba hacia abajo un pequeño rodillo y pinta la superficie del muro. De esa capa gris nacerán los colores vivos. Apitatán, a espaldas de Mateo, se agacha para sacar de una vieja mochila negra las latas de la marca española Montana y las pone junto a los envases de pintura. El sol de las 10:00 todavía no escuece.
Apitatán conecta otro rodillo a un extensor y lo moja en pintura café. Con ese lápiz gigante, hace trazos largos, pequeños, arqueados, mientras mira de vez en cuando un boceto en su iPhone 6S. Veinte minutos después, se distingue la silueta de un hombre mayor recostado a lo ancho del muro rectangular. Además de los tipos ojerosos, panzones, chimuelos y con sueño —más bien lejanos a los estereotipos publicitarios—, los ancianos son personajes recurrentes en sus cuadros. Muchos de ellos, de hecho, están inspirados en Osvaldo Ríos, su abuelo materno, de 84 años. Con él convivió gran parte de su infancia. De él ha escuchado algunos de los dichos que resuenan en sus obras.
—Uno de los sueños que he tenido desde la infancia ha sido ser viejito.
—Por eso te están saliendo canas.
—Creo que me lo tomé muy en serio —dice Apitatán y se ríe con la misma carcajada abierta y de ojos encogidos que tienen sus personajes.
***
Si en esa tarde de su infancia, ella, después de encontrarse con un dibujo suyo en la pared de la cocina, le hubiese dicho no, lo que haces está mal, es feo, no se te ocurra intentarlo de nuevo, quizá él, que en la adolescencia quiso ser poeta o fotógrafo, se habría dedicado a otra cosa. Pero como Paulina Ríos era estudiante de Psicología en aquel entonces, supo que sería un despropósito castigar la habilidad del niño curioso, travieso y solitario que era Juan Sebastián, su primogénito.
Un regaño pudo haber hecho que esta historia no se contara.
—El papá se molestó, pero a mí me encantó —dice la mamá de Apitatán. Una de las ilustraciones de su hijo está colgada y enmarcada en la pared de la sala.
Carlos Aguirre, que en un principio se imaginó a su hijo vendiendo paisajes en el parque El Ejido, es ahora quien más se enorgullece de sus cuadros a cielo abierto. Paulina Ríos también los aplaude, pero a veces los mira sin el filtro complaciente del cariño. Las narices, en los primeros cuadros de Juan Sebastián, le parecían largas, y los ojos muy pequeños. Una vez, incluso, se atrevió a alterar sus trazos. Él se había ido al colegio cuando ella entró a su cuarto y vio sobre el caballete la silueta de un hombre con las manos demasiado grandes. Eso está mal, se dijo a sí misma, y con un pincel corrigió su proporción. La anécdota, contada con la distancia del tiempo, le resulta tan graciosa como vergonzante.
—Yo soy su crítica de arte… Siento que puedo decirle cuando algo no me gusta o no me transmite nada.
Ella ha visto casi todos los trabajos de su hijo, incluidas las ilustraciones y los diseños que ha hecho para Sprite, Adidas y Betero, una marca nacional de libretas y cuadernos que lanzó una edición con tres personajes de Apitatán como portadas. Y quizá también ha hojeado lo que Juan Sebastián solo comparte con pocos, sus boceteros: trece cuadernos que guarda en un estand de la sala de su departamento. Son su taller portátil, su diario de viajes, de rupturas. Esas bitácoras son su espejo.
—Mucho de lo que me define está en mis boceteros. Aquí he escrito y dibujado mis cosas más personales —dice Apitatán mientras pasa las hojas sin detenerse.
En las reuniones familiares, mientras los otros conversan, comen y bailan, él se concentra en las formas que lo habitan. Es entonces cuando su madre, desde el otro lado de la mesa o desde donde esté, le pide lo que ha evitado pedirle desde que él tenía cinco años: que deje, por un momento, de dibujar.
Bibliografía:
Molina, O. (2016) Apitatán, a grandes trazos. Mundo Diners. Recuperado el 20 de julio de 2016 de http://www.revistamundodiners.com/?p=6016
Conoce más sobre la asociación de exalumnos de la Universidad San Francisco de Quito USFQ Alumni:
Twitter: @USFQ_Alumni
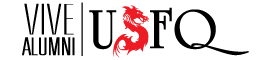
Un grande que he tenido el gusto de conocer desde que era Chiquito, muy orgulloso de su evolución y característica obra.
ResponderEliminar